Natalio R. Botana
Para LA NACION
La opinión pública y las encuestas registran a diario el embate de la inseguridad. Como cualquier fenómeno sociológico, el problema de la inseguridad tiene al menos dos caras: el hecho en sí, clasificado según el número de actos delictivos y su crecimiento, y la percepción subjetiva que cada uno de nosotros adquiere de la inseguridad, por haberla sufrido o por conocerla a través de los medios de comunicación. Este enfoque, por demás difundido, hace de preámbulo para destacar de nuevo nuestra insuficiencia institucional. Es un atributo negativo de la condición ciudadana que, en este caso, obedece a una circunstancia en la cual el desempleo, la marginalidad, las carencias educativas y los carteles de la droga están consumiendo la vitalidad y las promesas de futuro contenidas en las capas más jóvenes de la población.
Recuperando el título de una novela de Adolfo Bioy Casares, padecemos una "guerra del cerdo" al revés. En aquel texto se liquidaba a los ancianos; hoy, quienes están sometidos a ese apagón de la vida son los más jóvenes. Y no hay duda -basta con mirarlos de frente o en pantalla protagonizando asaltos y homicidios- de que un gran segmento de la juventud abona de este modo el vasto campo de la anomia social.
Esta brutalidad de la existencia no estalla en el vacío. Ocurre con mayor intensidad, en comparación con el resto del país, en la megalópolis formada por la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense: una aglomeración demográfica marcada por contrastes extremos de 12.944.000 habitantes, según la población estimada por el Indec para el tercer trimestre de 2009, que tiene la peculiaridad administrativa de abarcar, en un mismo espacio urbano, una variedad de jurisdicciones. Por lo pronto, la división que existe entre la provincia de Buenos Aires y una provincia a medias (veremos de inmediato por qué) como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; luego, la división del conurbano en intendencias, muchas de las cuales tienen la población de un buen número de provincias.
Este conjunto se proyecta sobre un espacio urbano de carácter continuo. Lo que la institucionalidad divide la realidad del poblamiento lo unifica. Ante una cuestión de tales proporciones, el sentido común exigiría poner en marcha un federalismo de concertación, organizado al modo de un triángulo en el que la provincia de Buenos Aires, el Poder Ejecutivo Nacional y la ciudad de Buenos Aires ocuparían cada uno de los vértices. Antes el federalismo se practicaba en el contexto rural; ahora debería hacerlo en el espacio urbano. Preguntamos: ¿para qué concertar? Para amortiguar el impacto de esta crisis laboral, hacer de la prevención policial el norte de la acción política y poner en marcha las reformas necesarias en los códigos de procedimiento penal.
Todo esto supone una coordinación exhaustiva. Desgraciadamente no es así. La provincia de Buenos Aires, en particular el conurbano, es una entidad que, hasta el momento, ha fagocitado cuanto plan de seguridad se ha ensayado en este largo cuarto de siglo de democracia. Nada dura en materia de seguridad, cuando en rigor de verdad -lo expuso descarnadamente Hobbes hace trescientos sesenta años- la seguridad debe ser la política de Estado por excelencia porque, en el límite extremo de su ausencia, no hay en rigor Estado. Es hora pues de que todos los partidos concurran a ese esfuerzo. No es tarea solitaria; es obra de todos.
En la ciudad de Buenos Aires el cuadro es igualmente penoso. Un gobierno sobre un ejido urbano, sin control de la seguridad y del transporte, de gobierno tiene muy poco. Es apenas un remedo de una dominación legítima. Las leyes constitutivas de la ciudad le han sustraído estos atributos del Estado que permanecen en manos del Poder Ejecutivo Nacional; con lo cual, si no se entablan relaciones cooperativas entre la presidencia de la Nación y el gobierno de la ciudad, la condición ciudadana se degrada, la prevención del delito se hace más opaca y los vecinos quedan rehenes de un incomprensible conflicto: por un lado, el Poder Ejecutivo Nacional, que quiere someter a la ciudad; por el otro, la ciudad, cuyo jefe de gobierno busca competir por el poder presidencial.
Este es el meollo de lo que hoy acontece en los barrios porteños. La Policía Federal no responde en plenitud porque no está sujeta, como en cualquier provincia, al gobernador o al jefe de gobierno; la autoridad local de transporte, que en tensión coexiste con la autoridad nacional radicada en la Secretaría de Transporte, no puede regular un tráfico alocado y unos recorridos de colectivos que se extienden entre el conurbano y la ciudad. Mientras se suman los muertos por accidentes perpetrados por conductores de colectivos, en general bajo el yugo de una salvaje explotación laboral en cuanto al cumplimiento de los horarios, un concepto elemental de la responsabilidad política reclamaría la puesta en marcha de una autoridad común, aplicada a la megalópolis en su conjunto, con el objeto de regular unos desplazamientos que, al paso que vamos, se están transformando en pequeños infiernos.
Nada de esto acontece. Al contrario: los rehenes de la violencia advierten la sucesión de trifulcas, de estrepitosas declaraciones mediáticas (un elemento típico de la "política-rating", como la llama Hugo Quiroga en La república desolada , de reciente aparición) y no mucho más. ¿Quién será capaz de proponer estos planes de reconstrucción? La pregunta envuelve en sí misma una paradoja porque el lugar donde se observan las debilidades intrínsecas de una pretendida hegemonía es, precisamente, aquel en donde se abre el vacío de la inseguridad.
En otro libro reciente ( La competencia política en el federalismo argentino, deAlberto Dalla Via), el autor describe los rasgos del "partido de poder" que en estos últimos años impera en Rusia. El kirchnerismo tiene aire de familia con ese fenómeno. Habría que consignar, sin embargo, qué eficacia conserva ese ejercicio del poder manejado desde el vértice del Ejecutivo cuando la política de confrontación no hace más que oxidar los resortes básicos de la seguridad de la vida ciudadana. La paradoja está a la vista: el partido de poder no tiene poder en orden a la seguridad.
El Ejecutivo, con la asistencia de sus agentes, no ceja en su carrera contra los medios de comunicación; sostiene que esa conspiración de las redes monopólicas, junto con la complicidad de los jueces adictos a la excarcelación fácil, es causante de la sensación y el descontrol de la seguridad pública; señala, en fin, que se exagera en este campo para desestabilizar las posiciones adquiridas y la emprende contra los gobernantes que se juzgan peligrosos en cuanto a su amenaza electoral. El resultado está a la vista; por incentivar el conflicto y retacear el respaldo necesario, la inseguridad sigue creciendo.
En los años posteriores a la reforma constitucional de 1860, Juan B. Alberdi aducía que el presidente de la República, desprovisto de recursos fiscales y de control territorial en la ciudad porteña (en donde era apenas un huésped), había quedado impotente bajo el poder de la provincia de Buenos Aires. Las vueltas de la historia nos han traído el escenario opuesto: en estos días la ciudad y la provincia de Buenos Aires dependen de la voluntad del Poder Ejecutivo Nacional, de sus intereses y de sus pasiones. Tal vez una lección a tomar en cuenta para los futuros acuerdos de gobernabilidad. Sin una cooperación basada en la confianza, que amortigüe el conflicto entre los gobernantes de esta megalópolis de incesante crecimiento, no hay seguridad posible.
ir a la nota en La Nación
© LA NACION
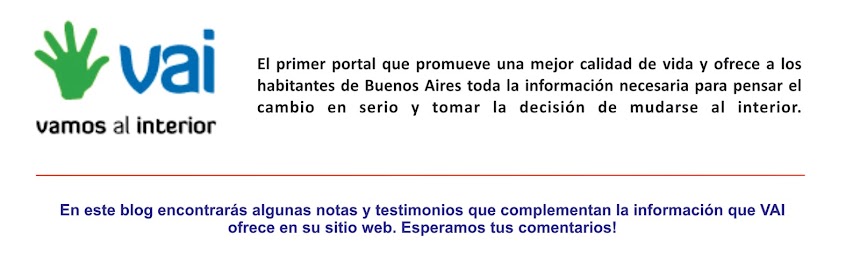
No hay comentarios:
Publicar un comentario